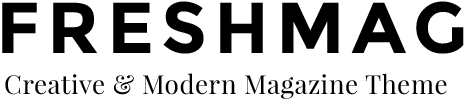La lengua más allá de reglas y normas

Al amo le gustan tanto las lenguas, especialmente la nuestra, que llega a desdoblarse. En efecto, la lengua no obedece solamente a un sistema de reglas positivas que se aprenden en la escuela – gramática, sintaxis, ortografía, etc.- sino también y sobre todo a un conjunto de leyes no escritas, normas fluctuantes que constituyen lo que se llama el uso. Estos dos órdenes han sido durante mucho tiempo, como el perro y el gato, los defensores de la lengua, considerando las libertades tomadas por los usuarios como faltas, en forma de regionalismos, belguicismos, etc. Saber quien manda verdaderamente en la lengua, si la regla o el uso, ha sido a veces una cuestión ardua. Littré consideraba el uso, a la vez como un amo respetable puesto que obedecía a la tradición pero irresponsable, ya que animado por lo que él calificaba, no sin sutileza, de “esprit de gausserie” (espíritu de burla). Como buen lexicógrafo que buscaba fijar la lengua, evidentemente solo podía deplorar este movimiento, y consideraba entonces las usuales variaciones resultantes como una patología verbal[1]. El debate ocupó los salones hasta Grevisse, el lingüista belga que publicó su Le Bon usage en 1936. Fue recibido en un primer momento con indiferencia general, para experimentar más tarde un éxito que no se desmiente desde que André Gide en 1947 lo elogia en el Figaro littéraire. Hoy en día, cuando el uso desborda la regla podemos afirmar sin sonreír demasiado que el verdadero maestro de la lengua francesa es belga; y con él la multitud de franco hablantes ¡de los que se hizo el portavoz! ¿Tendría la última palabra el proverbio popular que hace del uso el tirano de las lenguas?
Grevisse, evidentemente, no solamente reconoce los usos, los discute para aceptar algunos y rechazar otros. El principio o el criterio de selección parece difícil de aislar mas allá de un hecho impactante: lo que se impone no es la regla, sino las autoridades, es decir, los grandes autores. Existe entonces la regla, y lo que de ella hacen los príncipes de la pluma, ¡dos formas de amo! ¿Qué elegir si uno no puede servir a los dos a la vez? No sabemos… Leer una reseña de Grevisse puede resultar desconcertante: encontramos el enunciado de la regla, a continuación su aplicación -a menudo discordante hasta para los grandes autores-, y finalmente ¡el consejo de evitar expresiones ambiguas![2]
¿De qué estas vacilaciones son el nombre?, ¿nuestra tontería, nuestra ignorancia? Sin duda. Cuántas reglas hemos aprendido para luego olvidarlas. Pero nos consolaremos con Lacan considerando que, no es que seamos nosotros los necios, lo es el significante. ¿Porqué? Porque el discurso no es más que un semblante que fracasa en decir de la buena manera lo real. Este real se aloja para nosotros en lo que justamente atormenta a los maestros de la lengua y que Lacan llama el equívoco. “Una lengua entre otras, escribió, no es otra cosa que la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella”[3]. No se trata de un defecto, de una patología curable, de una ambigüedad evitable, o de algo reparable, sino de la sustancia misma de una lengua, su única materia, ya que es de ello de lo que los seres hablantes, los parlêtres, gozan.
Este real no se alcanza entonces evitando el equívoco, sino encontrándolo. Este encuentro no se decreta – esto no es un asunto de regla o de uso -, sino que ocurre por azar: es del orden del hallazgo, mucho mas que de la búsqueda, de la tuche y no del automaton. Es el reino de la agudeza, de la singularidad que no demanda reconocimiento pero se muestra y se asume. Es esto lo que el discurso analítico destaca, al contrario del discurso del amo: el primero atraviesa el muro del lenguaje mientras que el segundo lo edifica; uno busca la palabra justa, el otro la palabra exacta o correcta[4]. Lacan acogió en su tiempo el famoso Poordjeli de su analizante Serge Leclaire, que encontró con este significante irreductible la manera de nombrar lo real[5] en el sujeto. Mas cerca de nosotros, la clínica del pase testimonia también de una serie de creaciones lingüísticas mas allá de las normas. Los ejemplos son innumerables, voy a elegir aquella con la que Laurent Dupont concluyó su análisis y que viene muy bien para terminar un texto: “CAC!” Decía su analista en un sueño: “CAC!, C.A.C. C’est assez.”[6]
[1] Littré, E., « Pathologie verbale ou lésions de certains mots dans le cours de l’usage » publicado con el título« Comment les mots changent de sens » par M. Bréal, Paris, Hachette, 1888, p. 8 et 19. Citado por J.-A. Miller, La fuga del sentido- 1ª ed.- Buenos Aires Paidos 2012, p.64. Trad. Silvia Baudini. También por Hellebois, Ph., « Les mots tombent de haut », La Cause freudienne, Revue de psychanalyse, 43, octobre 1999.
[2] Exagero evidentemente ya que no es aplicable a todas las expresiones, solamente para algunas. Tomemos las consagradas a las locuciones nada menos que y nada de menos que, a priori contradictorias, ya que la primera significa nada y la segunda ciertamente. Grevisse constata que los mejores – Stendhal, Musset, Mérimée, Giraudoux, Lacan… la empleaban en los dos sentidos y a veces ¡en el mismo libro!. Es sabido que la Academia decreta de entrada sabiamente hasta 1878 que tenían “el sentido positivo o negativo según las circunstancias”, antes de adoptar las reglas en 1935. Ver Grevisse, M., Le bon usage, Paris-Gembloux 1988, 12 ème édition, notice 352, b, R4, p. 586-588.
[3] Lacan, J., « El Atolondradicho », Otros escritos, Buenos Aires, Paidos, 2012, p. 514.
[4] Miller, J.-A., « Le mot juste », Cahiers de l’Une-Bévue, « L’amour de loin du Dr L », Paris, 2003-2004, p. 49-58.
[5] Lacan, J., El Seminario 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, texto establecido por J.-A. Miller, Buenos Aires, Paidós 1991, p. 258.
[6] Dupont, L., « La parole vive », La cause du désir, Revue de psychanalyse, Paris, Navarin Editeur, n°92, mars 2016, p. 153.
Traducción: Norma Lafuente
This post is also available in: FrancésInglésItalianoHolandés